Y así mismo rezo por la frágil y endeble humanidad 🙏🏻


Y así mismo rezo por la frágil y endeble humanidad 🙏🏻


El cielo estaba completamente despejado, como un canvas azulado salpicado por brochazos de nubes, en algunos rincones del horizonte, alguna que otra nubecilla desafiando la agradable brisa de cuaresma. Era un día perfecto para ir a la playa. Habían pasado casi dos meses desde el inicio de la cuarentena por la pandemia y estaba hastiado del encierro.
A pesar de estar suspendido del trabajo, percibiendo una mísera proporción de mi sueldo y sin un peso ahorrado en el banco, respeté el toque de queda en su totalidad enclaustrado en mi minúsculo apartamento. Las medidas de distanciamiento impuestas por el gobierno para evitar la propagación del virus eran estrictas y solo se podía salir a la calle a ciertas horas del día para abastecerse en los únicos comercios abiertos: los supermercados. El castigo por violar el horario de toque de queda significaba la cárcel y trabajo comunitario. Generalmente los detenidos no permanecían más de una noche en las atestadas celdas, pero doce horas en esos reducidos espacios vaporosos, impregnados de fluidos corporales y roces de piel involuntario, constituían un ambiente perfecto para la propagación del letal virus e infectaban al más sano. Y eso, a mi parecer, no era una buena idea en esos precisos momentos. Así que, tanto yo como mi perra Blu, una cariñosa y leal pitbull blue nose, fuimos de los pocos que respetamos el estado de emergencia nacional, sufriendo el encierro por más de sesenta días dentro de mi apartamento de ochenta metros cuadrados.
Hasta ese día había puesto en práctica todas las recomendaciones e iniciativas propias para hacer del confinamiento uno menos mortificante; lectura, ejercicios, limpieza, organización, extensas conversaciones por FaceTime con amigos y miembros de la familia, incluso llegué a organizar por catálogo el extenso volumen de fotografías de más de cinco gigas en mi computadora. También me había dedicado momentos a solas, bien a solas, tanto para la satisfacción de mi ente espiritual, como para la de mi cuerpo sediento por otro tipo de recompensas íntimas. Estas últimas, reconozco, superando en creces las sesiones de los últimos meses, años, incluso las de los frenéticos días de mi adolescencia perturbada por el sexo prematuro.
Y sin embargo, ahí estaba, lo podía ver desde el pequeño balcón de mi apartamento, escenificado en todo su esplendor: un día perfecto para ir a la playa. A propósito, el baño en las playas también estaba prohibido, todas las hermosas playas del país lucían una inquietante banda amarilla de advertencia que prohibía el acceso a ellas. Y las playas del pueblo donde vivía, de arena blanca y agua turquesa cristalina, no eran la excepción. Por supuesto, esa ley no aplicaba a aquellos privilegiados que vivían en proyectos privados con pequeñas playas que habían injustamente privatizado, a ellos la ley no los tocaba. Como tampoco los tocaba la crisis económica, ni las filas en los supermercados o en los bancos, ni las precarias atenciones en hospitales públicos donde la gente moría por decenas, ni los tristes entierros sin parientes, sin lágrimas, sin oraciones. Tampoco les tocaba vivir en minúsculos y sofocantes apartamentos como el mío. A ellos no. A ellos, que vivían cómodamente en sus villas frente al mar, para quienes la dolorosa cuarentena representaba unas extensas vacaciones disfrutando del sol, la playa y botellas de champán burbujeante, no los tocaba. Ni siquiera el virus.
Pensando en eso, mientras observaba a Blu, que desde hacía días yacía desganada en su colcha, con los ojitos tumbados, como preguntándome qué he hecho para merecer este encierro, me imaginé corriendo por una de esas playas con ella y fue ahí, en ese preciso instante, que tomé la decisión: hoy iremos a la playa, le dije a Blu, que como me conocía tan bien y sabía por el tono de mis palabras el significado que encerraban, se incorporó de un salto sobre su colcha mirándome atentamente con su gran cabeza de pitbull inclinada hacia un lado.
El plan era muy sencillo, de hecho lo pensé en algún momento de lucidez del encierro, pero no le hice caso a tales elucubraciones que creía simples jugarretas de mi conciencia obnubilada. Consistía en invadir una de esas playas privadas en las pocas horas libres de la cuarentena, lo haría cruzando por un camino abandonado entre la carretera y el proyecto de villas, uno que a veces utilizaban los pescadores para adentrarse en el mar a pescar con arpón, recorriendo a hurtadillas los doscientos metros vigilados por celosos guardias de seguridad del proyecto, sabiendo que, una vez ya dentro de las aguas del Atlántico, eran libres de sus amenazas. Yo haría lo mismo, con la ligera diferencia, de que una vez en la playa debía hacerme pasar por uno de los ricos inquilinos o huéspedes del proyecto. Eso no sería un gran problema para mí, ya que aunque mi familia no era adinerada ni mucho menos, mis padres se preocuparon por darme una buena educación, con valores y principios, algo que quizás le faltaba a los de arriba, y además, gracias a la beca que consiguió mi padre en una de las universidades más prestigiosos del país, me había educado junto a la crème de la crème de la sociedad capitalina, los popis, como le llamaban cariñosamente a los hijos de ricos, y podría pasar fácilmente por uno de ellos. Literal.
Así que, sin pensarlo dos veces, me puse el bañador rosado de rallas azules, un polo shirt marca Náutica y mis alpargatas Van’s, una combinación infalible que guardaba exclusivamente para ocasiones especiales cómo estás. Saqué del olvidado cajón la pechera y la correa reforzada para pitbulls y se la ajusté a Blu, que ahora saltaba de alegría y lucía su poderosa dentadura de oreja a oreja, mientras su cola, que parecía un ser vivo independiente a ella, se agitaba violentamente hacia todas direcciones. Sabía que no podía llevar demasiada carga, por eso, metí en mi mochila lo indispensable: una toalla, mi celular y tres latas de cerveza envueltas en papel de periódico para que se mantuvieran lo más frías posible.
El acceso a la playa no fue difícil, me escabullí lo mejor posible entre la arboleda, deteniéndome a cada veinticinco pasos para observar detenidamente si algún guardia de seguridad merodeaba el lugar; excepto por el susto que me dio Blu al arrastrarme por unos cuantos metros cuando intentaba atrapar una garza, la operación transcurrió sin problemas y pude llegar a salvo a la anhelada playa.
El esfuerzo no fue vano. No sé si fue debido al tiempo que me mantuve encerrado en el apartamento, o por lo que decían en esos días sobre el efecto positivo que había provocado la pandemia sobre los mares y la naturaleza en general, ahora que por meses la maquinaria industrial y el aislamiento de la personas le habían dado un respiro, pero ese día la playa lucía más hermosa que nunca. El azul intenso del cielo se reflejaba con la misma tonalidad sobre el mar, que apenas se movía, como si fuera una inmensa masa gelatinosa que perezosamente besaba la blanca arena de la playa. Blu debió sentir lo mismo que yo, porque por segunda vez me arrastró con todas sus fuerzas hasta que sus patotas se hundieron en la arena a orillas del mar.
Con una rápida ojeada a los alrededores me di cuenta de que en la playa no habían más de veinte personas. Perfecto, pensé, hoy vas a ser uno más de los privilegiados, y con ese flow que llevas nadie podrá decir lo contrario. Hoy serás un popi.
Elegí la sombra apartada de una gran Uva de Playa peinada hacia el sur por la brisa del mar, ahí amarré a Blu que jadeaba incesantemente, abrí la toalla sobre la arena, me senté a su lado, y la acaricié en su cabeza mientras me deleitaba con el paisaje. ¿Cómo vivirán los pobres? Me dije. Luego saqué una lata de cerveza, la destapé y aceleré casi la mitad del maravilloso y refrescante líquido ambarino a través de mi seca garganta. Definitivamente no como yo, me contesté.
Blu es una perra extremadamente juguetona, y más en la playa, le encanta que le tiren palos y escarbar cosas, pero sobretodo le fascina jugar con las olas, puede pasarse horas mordiéndolas, saltando sobre ellas y nadando sin cansarse, y ese día, más que cualquier otro, sabía que ella lo anhelada más que nunca. Yo lo disfrutaba igual que ella, me daba gusto verla feliz, pero también reconocía que dejarla correr libremente en una playa rodeada de personas constituía una gran responsabilidad. No porque fuera agresiva, todo lo contrario, Blu era extremadamente cariñosa, pero sabía que era muy celosa y protectora y que su verdadera naturaleza de pitbull estaba ahí, latente. La gente está equivocada con esa raza de perros, y en parte eso se debe a la mala fama que ganaron luego de que muchos inconscientes los usaran como perros de pelea. Los pitbull no son peligrosos y violentos, por el contrario, son perros simpáticos, llenos de afecto y leales hasta el fin, todo depende de cómo los críes, eso sí, lo que no se puede negar es que son animales muy poderosos, cargados de puro músculo, súper ágiles y con una mordida capaz de aplicar doscientas treinta y cinco libras de fuerza por pulgada cuadrada. Casi nada. Por eso, cuando la llevo a la playa, suelo escoger un día de semana, temprano en la mañana y trato de estar lo más alejado posible de las personas, sobre todo de los niños.
Ese día no sería diferente. El grupo de personas más cerca debía estar a unos cincuenta metros, por lo que consideré seguro soltar a Blu y dejarla jugar libremente. Ella gemía de ganas por hacerlo y cuando escuchó el click del gancho soltarse sobre su pechera, salió disparada como un cohete hacia la orilla. De inmediato comenzó a morder olas. Yo la observaba complacido desde la sombra, disfrutando a plenitud el momento. Luego de unos minutos embebido por el placer de estar allí, la brisa salada lamiendo mi rostro, apuré de un trago lo que quedaba de la cerveza y corrí hacia la orilla, me sumergí en el tibio líquido aturquesado y nadé mar adentro. Al detenerme y mirar hacia atrás, vi a Blu nadar desesperadamente hacia mí, la bocota abierta y la lengua como un periscopio buscándome. Cuando por fin logró ubicarme, me sumergí de nuevo y buceé por debajo de ella. Me fascinaba ver su cara de sufrimiento cuando desaparecía bajo el agua, en esos momentos parecía mi cuidadora y no yo el de ella. Le hice la jugarreta un par de veces más y luego me acerqué y la cargué en mis brazos. Jadeaba de felicidad por haberme rescatado.
Así pasaron las horas, Blu mordiendo las olas y yo gozando a plenitud aquél día perfecto para estar en la playa. Mi piel estaba ya tostada por el sol. Mi mente entumecida por el alcohol en el estómago vacío y la modorra, me hacían levitar en un estado de plenitud absoluto. Estaba abandonado a la brisa tibia bajo la sombra de la Uva de Playa, el barullo de las olas acariciando la arena, de vez en cuando atinando a mover los dedos de mi mano para sentir los cristales de arena resbalarse sobre mi piel, hasta que quedé dormido. Y Soñé.
El país se hundía bajo la pandemia y el gobierno se desentendía de su responsabilidad. La gente moría por miles y eran enterrados en fosas comunes. Los funcionarios se enriquecían sobrevalorando las compras de insumos y maquinarias supuestamente para enfrentar la crisis. El presidente no había vuelto a aparecer en público. La cuarentena se había declarado indefinida y los más pobres, al no poder trabajar, salían desperados a las calles violando los horarios de toque de queda. El hambre, la otra pandemia que ahora azotaba la isla, mataba a cientos a diario. En una parte del país el pueblo se sublevaba y luchaba por sus derechos. Los enfrentamientos eran cada vez más intensos, la milicia reprimía con severidad y no dudaba en silenciar con sangre las denuncias. Perros inmensos engullían a hombres enteros y sus ladridos se escuchaban como truenos en todo el país. Muerte. Caos. La voz del pueblo se alzaba por encima de todo y lloraba y peleaba y ganaba.
Un grito desgarrador me hizo abrir los ojos y despertar sobresaltado. Al limpiar mis ojos de arena y sal pude ver a Blu correr desenfrenadamente hacia una niña que jugaba en la orilla de la playa. La madre gritaba de horror mientras intentaba llegar a ella antes que Blu. Por uno segundos que parecieron horas, observé atónito la escena sin poder mover un solo músculo de mi cuerpo. Blu seguía como un bólido hacia la niña. Todavía recuerdo su delicado bañador rosado y sus rizos rubios ondeando en el viento. La suave melodía de la Sonata Claro de Luna de Beethoven sonó subrepticiamente dentro de mí. Cuando volví a la realidad, corrí yo también desesperado mientras vociferaba su nombre. Sabía que no podría alcanzarla, pero seguía corriendo, confundido, mi mente entumecida por el alcohol en el estómago vacío, la piel tostada por el sol y la modorra, el barullo de las olas acariciando la arena en aquel día perfecto para ir a la playa.
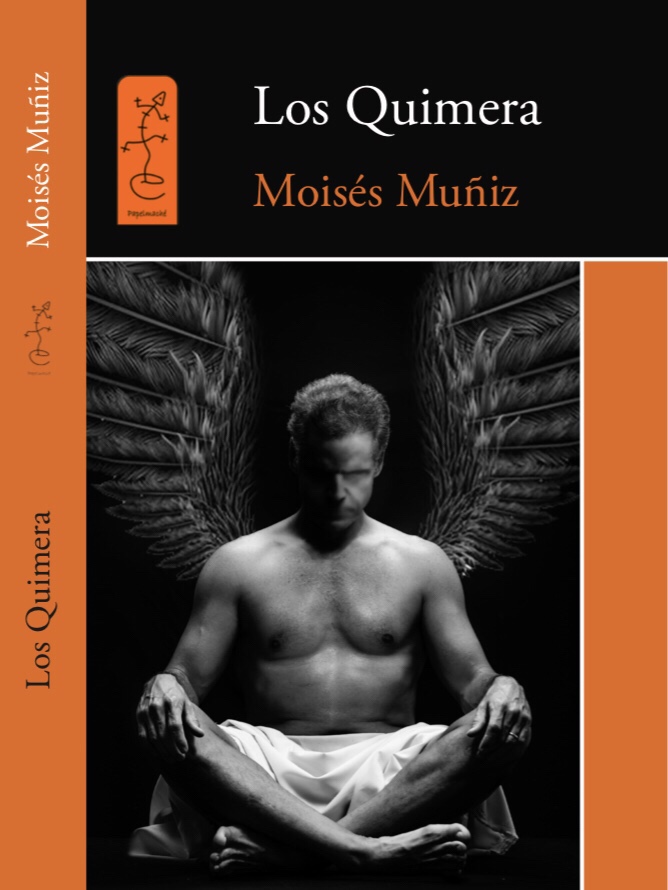
Una sirena recién nacida del fondo de los mares
Ondea su nuevo vestidito de arena y sol
Como despidiéndose para siempre del azul;
El mar, sabiendo que volverá,
Le besa los pies, que hace poco repiqueteaban
Inquietos en la playa dejando atrás graciosas
Huellas en forma de aleta acorazonada,
Y le susurra con el viento en sus oídos.
Otro año finaliza, con sus afanes, sus triunfos, sus fracasos, párrafos alentadores, reflexiones premonitorias, sorpresas, miedos, frases trilladas como estas, decepciones, amores, aventuras y satisfacciones; y mientras, esta agenda, sucumbe también, desapercibida, al embate digital de los recordatorios de mi IPhone.
Sus páginas vacías lo atestiguan, quizás queriéndome advertir sobre la irrefutable impermanencia de las cosas.

El niño yacía postrado bajo el sol inclemente. Su pequeña frente en el suelo seco y agrietado, descansando los días de hambre, sed y abandono.
Un buitre se había posado a unos escasos metros y él, haciendo un esfuerzo inaudito, ya sin aliento, mientras intentaba dibujar una sonrisa en sus labios marchitos, levantó levemente la cabecita y le preguntó:
– ¿También tienes hambre? El buitre prefirió no contestar.
– Pobre pajarito – musitó el niño, antes de fallecer.

En el día de ayer, transitando por una de las calles de nuestro país, vi a este ángel, porque no puedo encontrar otro calificativo, que ayudaba a la gente a cruzar la calle, dirigía el tránsito, sonreía constantemente a todos los que pasaban por su lado, ahí, a pleno sol del mediodía, por supuesto, sin recibir nada a cambio. Me detuve un momento, admirando aquel joven heroico, que con todas sus necesidades y condiciones especiales lo daba el todo por el todo en medio del caos que lo rodeaba. No pude hacer menos que parar mi vehículo, desmontarme y entre miradas curiosas, otras de interrogación y hasta de burla, proponerle a ese guardián misterioso hacerle una fotografía. Él accedió sin reparos, hablándome en un idioma que no entendía, y sonriendo todo el tiempo posó tranquilamente para el lente de mi IPhone. Luego de obsequiarlo con algunas papeletas de dinero y darle unas palmadas en su espalda mientras le decía algo como «gente como tú es que necesitamos en este país», me marché. Esta vez, las miradas eran de reconocimiento. Ya lejos, pensé en que no le pregunté su nombre. Entonces fue cuando decidí dedicarle estas palabras.
Quizás necesitamos de tu humildad para entendernos mejor.
Tu honradez para cumplir con nuestro deber sin hacer daño a nadie.
Tu inocencia para hacer aflorar la verdadera naturaleza humana que tenemos dentro.
Tu estoicismo para soportar las ofensas y la crítica cuando luchamos por nuestros derechos.
Tu tolerancia para soportar el chantaje, la corrupción y la impunidad.
Tu sonrisa franca para reírnos de esos que creen que nos están engañando.
Tu dignidad para recordar que todavía existen hombres y mujeres como tú, honorables, decentes, meritorios.
Tu sinceridad para no mentir.
Tu nobleza para enseñarles a los que la han perdido.
Tu decencia para hacer contrapeso a la inmoralidad.
Tu patriotismo, para que los que creen que no hay país, que se perdió todo, que nos jodimos, crean.
Tu valentía para levantarnos y reclamar lo que nos merecemos, para pelear por nuestros derechos, para denunciar, a pesar de que se rían de nosotros; para no cansarnos.
Tu ejemplo, para que en cada uno de nosotros habite un tú, un héroe anónimo, un guerrero audaz, un ángel guardián, un verdadero dominicano, que con una sonrisa como la tuya pintada en el rostro, así de humilde e inocente, así de sincero y noble, así de estoico, le diga a esos que nos están hundiendo, «prepárate, que ahora viene lo tuyo».
Pensándolo bien, él sí tiene nombre, él se llama, «Tú».