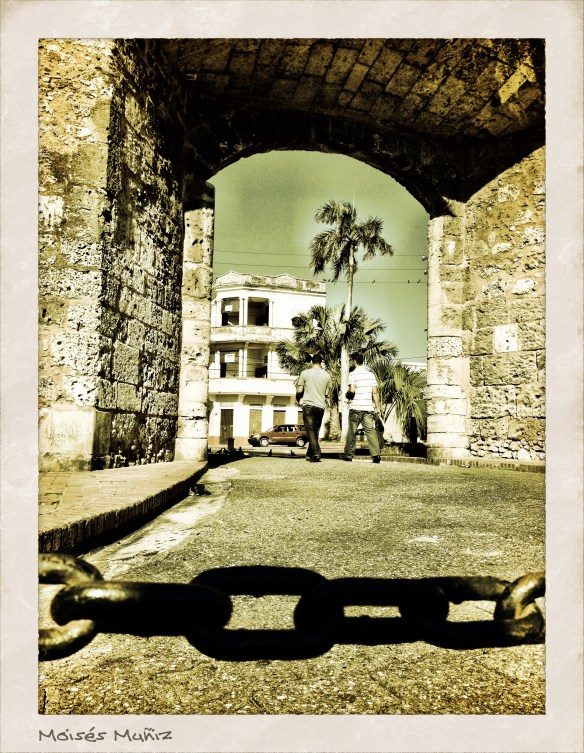Primer Lugar Concurso de Cuentos Radio Santa María
– ¿En qué podemos servirle? Le preguntó el policía de turno.
Ella lo miró todavía temblando, tratando de disimular su nerviosismo y le contestó trémula:
– Quiero hacer una denuncia.
– No hay problema – le respondió el escribiente mecánicamente, con ese tono de revólver treinta y ocho enmohecido que ha perdido la cuenta de cuantos ha matado y no repara a quien tiene en la mira – para estamos aquí en la policía, para servirle… y mucho más a mujeres lindas como usted.
Ella vaciló y casi se marcha pero se envalentonó y devolviendo la mirada desafiante del policía le dijo:
– Si pero yo quiero que sea otro que me atienda por favor.
– Bueeeno, ahí si me la puso difícil, yo creo que usted se equivocó de institución. Esto no es un hotel, esto es un cuartel de la policía y el único que puede tomarle la orden soy yo.
– Yo quiero hablar con el jefe de usted – replicó ella mostrando determinación pero sintiendo como se resquebrajaba su fina coraza de cristal.
– El comandante quiere usted decir; él está en su hora de almuerzo.
– Pero son las cuatro de la tarde.
– Ah, es que el comandante es un hombre muy ocupado y come a deshoras.
– Buenos días señora ¿qué es lo que pasa sargento?
– Si señor, respetuosamente señor, es que…mire teniente la señora vino a poner una denuncia pero quiere que la atienda otro y yo le dije que esto no es un hotel que…
– Sargento Ramírez, usted sabe que estamos para servir, váyame a buscar un café a la esquina que yo la atiendo, y que venga caliente …
– Respetuosamente señor, usted sabe que soy responsable de lo que se escriba en ese cuaderno, todavía no ha llegado el otro escribiente y…
– Le estoy diciendo que me busque un café que yo atiendo a la señora, necesita que le diga algo más o ¿quiere que hable con el coronel para esta pendejá?
– No señor, lo que usted diga señor, ahora mismo le traigo el café (coño siempre le he caído mal a este teniente hijo de puta…pero así son estos santurrones de la mierda, nunca entran en ’na, como si el sueldito este dé pa’algo.) – y mientras se marchaba descargó la mirada de revolver en los ojos de la mujer, como quien dice, nos vemos ahorita.
– Vamos a ver señora, ¿cuál es su nombre?
11 de Noviembre del 2009, la señora urania castellanos, cedula 001– 03457685– 9, recidente en el setor de la sona unibersitaria, calle doctol piñeiro No. 16, apartamento 3– b, se presento a este destacamento para poner la siguiente denuncia. Segun ella, a las siete de la noche, iva caminando por la calle felix maria del monte, desde el centro de la cultura de ver una espocicion colectiva de pintura y iva caminando hacia la bolíbar para coger un carro público que la llevara a su casa. Según la señora castellanos iva pensando en los cuadros de la espocicion y en particular en uno de ellos que se diferenciaba de los demas por ser el unico retrasto de la espocicion. Ademas le llamo la atension por que aunque era un retrasto este no tenia cara…
– Sra., excúseme, yo sé que esta nerviosa, pero tiene que narrar sólo los hechos. Para tomarle la denuncia tiene que contarme solo los hechos ocurridos.
– Pero eso es lo que estoy haciendo, siga escribiendo para que entienda lo que me pasó.
– Bueno. Siga entonces.
Iva ella pensando en las muchas caras que podia tener la pintura, en que definitivamente era un retrasto femenino, en que podia ser tanto de una mujer joven como el de una mujer de edad, o el de una niña, que incluso podia ser el retrasto de ella misma. Mientras iva caminando, dice ella, penso que el retrasto podia ser el retrasto de su madre, o el de su abuela, o incluso el de su hija y no sabia porque sentia esto, porqué podia ver el rostro de una mujer en este retrasto sin cara, y penso que el artista estaba pintando a todas las mujeres, a todas las mujeres del pais, del mundo, incluso a la parte femenina de el mismo, (porque el pintor era un hombre) y le paresio un cuadro increíble…
– Señora, perdóneme pero tiene que ser mas precisa, esto no es un cuento de Juan Bo, es una denuncia policíaca.
– Bueno y que usted quiere, todo esto es parte de lo que pasó. Pero siga escribiendo que ahora es que viene lo bueno.
Depues de caminar un par de cuadras pensando incansablemente en el retrasto de aquella mujer de innumerable rostros, persibio la presencia de alguien detrás de ella. Cuando miro hacia atra no vio a nadie. Entonces se dio cuenta de que era casi de noche y que estaba caminando sola en medio de un lugar desconocido. Y según ella se sintio sola. Quiso estar acompañada de los muchos rostros conocidos que estaban plasmados en aquel retrasto sin cara pero por mas esfuerso que iso para traerlos a su mente no aparecieron. Entonces segun la señora castellanos se sintio mas sola que nunca. La señora castellanos siguio caminando hacia la mencionada calle y entonces escucho unos pasos detrás de ella. Ella se biro para ver si veia a alguien pero no vio a nadie, solo escuchaba los pasos. Dice ella que acelero el paso y que de la misma manera los pasos que la seguian aceleraron el ritmo. Doblo una esquina para ver que ocurria y dice ella que los pasos desaparecieron. Penso de nuevo en el retrasto y se le antojo que el pintor la habia pintado a ella, pero cómo, si ni siquiera la conocia. Los pasos aparecieron de nuevo y ahora paresian estar mas cerca. Ella se viro y pudo distinguir una silueta entre los difuminados claroscuros de las jabillas que insistian en cubrir la luna nueva. Ahora estaba segura de que alguien la seguia. El cuadro se le esfumo de la mente. Ella acelero. Los pasos paresian estar justo detrás de ella casi tocando sus talones pero cuando miro hacia atrá, dice ella, que inesplicablementes vio la misma silueta a la misma distancia, como si no hubiera avansado. Quisas es mi mente, pensó la señora Castellanos. Una cuadra antes de la mensionada bolibar se dio cuenta de que solo se oian los pasos de su perseguidor, de que sus propios pasos habian desaparecido. Dice la señora castellanos que sentia que algo iva a suceder y que estaba mas sola que nunca. Comenso a correr pero casi no avansaba, dice ella que era como en un sueño, ella se quedaba sembrada en el mismo lugar mientras el perseguidor se acercaba cada vez mas rapido…
– Señora, lo mismo otra vez. O me narra sólo los hechos o no sigo escribiendo.
– Está bien, está bien,
Y dice ella que antes de llegar a la mencionada calle, en una zona donde los arboles cubren casi por completo la penumbra de la noche, la silueta desaparecio de nuevo. Cuando volvio la vista hacia delante, alibiada porque el sospechoso habia desaparecido, sintio un jalon grandisimo que la tumbo al suelo. Cuando se repuso de la caida vio a un hombre que corria en la direccion de la misma calle mencionada con su cartera en la mano. Intento caerle atras pero el hombre corria mucho y no pudo alcanzarlo. Lo unico que pudo ver del sospechoso era que era blanco, como esos jabaos de constanza, con pelo corto y que llebaba una camisa amarilla. Se levanto todavía media confusa y siguió caminando sin rumbo, recordo que habia un destacamento cerca (que era este) y decidio poner la denuncia.
– ¿Y que mas señora castellanos?
– Seguí caminando por la avenida Bolivar pensando en mil cosas a la vez; en el dolor que tenía en el brazo derecho, en que no tenía dinero para regresar a mi casa, aunque por suerte tenía poco efectivo en la cartera, en que tenía que llamar cuanto antes para cancelar la tarjeta de crédito, en los documentos, la cédula nueva, el carnet del seguro… ¡la libreta de ahorros! tenía que llamar al banco para avisar lo del robo, la foto de mi hijo, el rimel que acababa de comprar, en el jabao de la camisa amarilla, que aunque no le había visto la cara sentía que podía identificarlo . Estaba pensando en todo esto y me volvió a la mente el retrato de la exposición y todas las mujeres que había en esa cara sin cara.
…y dice ella que el retrasto volvio a aparecer en su mente, y que por primera ves veia un rostro en él: era el de ella. Siguio caminando runbo al mencionado destacamento para poner la denuncia. entro por la puerta todavia un poco mareada por la violencia con que el ladrón la jalo, o quisas por la impresión, ella no sabe, y cuando se dirigio al escribiente que estaba de turno y vio que era un jabao con camisa amarilla…